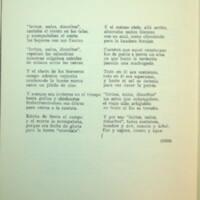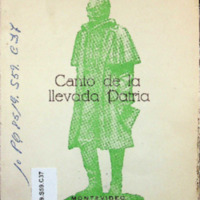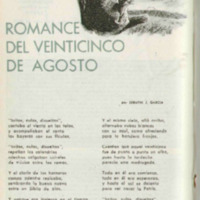3. La mirada evocativa
La mirada evocativa
No son tantas las oportunidades en que la Cruzada Libertadora se transformó en inspiración literaria. Para los autores de un ya maduro siglo XX, los hechos de 1825 eran una leyenda muy distante de la mirada con la que escribieron sus contemporáneos o de la imperiosa necesidad de dar una interpretación a un pasado muy próximo. La perspectiva de los autores que presentamos en esta última sección tiene un tono evocador que dice mucho acerca del poeta, como en el caso de Serafín J. García, o del tono inflamado que rodea al Año de la Orientalidad cuando publica Héctor Silva Uranga. Otro ejemplo singular, publicado este año, es la más reciente novela de Carlos Pacheco: Libertad o Muerte, su búsqueda revisionista nos habla de una necesidad de divulgación del discurso histórico tradicional y su obligada relativización.
El veinticinco de agosto según Serafín J. García
Lejos de toda literatura programática, de certámenes o inspiración oportunista, Serafín J. García escribió, en el año 1959, un romance dedicado al veinticinco de agosto. Ese poema estuvo inédito hasta 1977, cuando fuera publicado por primera vez en el Almanaque del BSE y un año después recogido en Todos los romances, un libro que reúne todas las creaciones que bajo esta forma lírica compuso el autor de Tacuruses.
Pareciera que los versos de Serafín J. García brotaran espontáneos de su pluma. Con la sencillez que caracteriza toda su producción y que lo transformó en uno de los poetas más populares de nuestro país, compone un romance que, acorde con su sensibilidad, no busca plasmar en bronce ningún prohombre ni esculpir figura heroica alguna. En cambio, las estrofas encabezadas por un «írritos, nulos, disueltos» pintan un paisaje resplandeciente, hace renacer en versos los talas centenarios y cantar las calandrias de 1825, nos hace oír aquellos grillos y ver cómo clareaba aquel cielo azul y blanco.
Dice Víctor Pérez Petit: «en Serafín J. García, la característica esencial es el ánimo revolucionario», y ese ánimo surge de una observación de la realidad, de la naturaleza, sus hombres y sus dramas. De allí también nace su espíritu de rebeldía frente a la injusticia y, probablemente, de la misma raíz brote como una planta este modo de plasmar el veinticinco de agosto, lejos de todo ánimo de exaltación y más próximo a su sensible rebeldía.
Y por eso “írritos, nulos,
Disueltos”, todos cantaban,
Hombre y ave, insecto y árbol,
Flor y espina, viento y agua.
Los clarines del Año de la Orientalidad: Héctor Silva Uranga
La dictadura civil-militar llamó Año de la orientalidad a ese 1975 en el que conmemoró los ciento cincuenta años de la cruzada libertadora con la intención de ofrecer una interpretación que justificara el gobierno dictatorial. Se llevaron a cabo varias acciones públicas pretendiendo ratificar el régimen militar, entre las cuales puede encontrarse la publicación del poemario de Héctor Silva Uranga: Canto de la llevada Patria.
Para conocer algo de la biografía de su autor hay que recurrir al trabajo de Sarah Bollo, Literatura Uruguaya 1807-1965, en él se comenta: «Ha escrito y publicado muchos tomos; acaso fuera deseable más rigor en la preservación y selección». También nos dice que nació en 1903 y nos informa acerca de los títulos de sus libros publicados hasta entonces. Por otro lado, en nuestro Archivo Literario se encuentra una carpeta con cuadernos del autor en el que, principalmente, aparecen recortes de publicaciones periódicas que, suponemos, interesaban al autor.
En Canto de la llevada Patria Silva Uranga también utiliza el pretexto de conmemoración, llama padre a Artigas, describe a la patria como beata, alude a las empresas que realizaron Rivera y Lavalleja para exaltar con mayúscula las palabras «Independencia» y «Democracia»…
Este canto comienza con el deseo de expresarse por la patria, llega hasta el 25 de agosto de 1825, que describe así: «los hosannas al vuelo, la Independencia», para culminar con lo que parece ser el verdadero objetivo, alabar su actualidad, el «sesquicentenario», término que Silva Uranga aclara, por si quedaba alguna duda, en una nota al final: «El autor hace referencia a algunos de los hechos históricos de 1825 y que concurren a que sea señalado oficialmente, “año de la orientalidad”».
De regreso a la tapera: la Cruzada Libertadora en la novela histórica contemporánea
Corre el año 1817, Bautista, Tomás y Manuel son tres soldados que huyen de lo que fue la derrota artiguista en el arroyo el Catalán. Manuel Lagos divisa una tapera cercana. Allí encuentra los cadáveres de Ciriaca, Cata, Sanabria y un moribundo Canelón. Sí, aquella tapera que sirvió de escenario para el cuento de Acevedo Díaz es el lugar que elige Carlos Pacheco para dar inicio a su novela Libertad o muerte. De ese modo, se propone un diálogo particular entre literatura e historia, una novela que se inicia como secuela de un cuento clásico de la literatura uruguaya: El combate de la tapera.
A Manuel Lagos, sobreviviente de Catalán, y convertido en saltimbanqui en Buenos Aires, se le otorga una misión clave: un pequeño contingente de orientales deberá desembarcar en la costa del río Uruguay e iniciar acciones militares con el objetivo de liberar a la Provincia Oriental del Imperio de Brasil.
Personajes reales como la actriz Trinidad Guevara, María Josefa y Manuel Oribe, junto al esclavo Dionisio, Pablo Zufriátegui, el saladerista Pedro Trápani, cercano a Lord Ponsomby, y el Vizconde de la Laguna Carlos Federico Lecor, conviven con personajes ficcionales como Sansón y Dalila, cuyos nombres remiten a los tiempos primordiales y que, en este relato, encuentran su lugar en otro de los mundos posibles, el circo.
La narración impregnada de imágenes sensoriales resulta crucial para que esta experiencia lectora se vuelva vívida, desde el inicio del recorrido por el Paraná, pasando por lo que se conocerá tiempo después como el desembarco en la Playa de la Agraciada, hasta sus páginas finales ante el abismo de Sarandí.

![[Propaganda del Año de la Orientalidad (1975)] [Propaganda del Año de la Orientalidad (1975)]](http://exposiciones.bibna.gub.uy/omeka/files/fullsize/decab799a131a7e344485e4b8ef7c6a3.jpg)
![Todos los romances [cubierta] Todos los romances [cubierta]](http://exposiciones.bibna.gub.uy/omeka/files/fullsize/f6d41ec37f5ff15f52245f644fb90396.jpg)
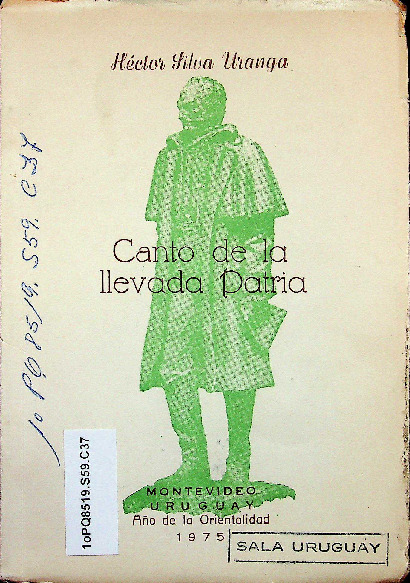
![Libertad o Muerte : la épica de los 33 Orientales [cubierta] Libertad o Muerte : la épica de los 33 Orientales [cubierta]](http://exposiciones.bibna.gub.uy/omeka/files/fullsize/230b4bcb0e00439a207632b2d6006b8a.jpg)